Primero fue el crepitar inconfundible y eterno de nuestras suelas hundiéndose unos milímetros en la nieve. Ese sonido intemporal y cómplice de la nieve aplastándose bajo nuestros cuerpos a cada paso. Subíamos de Piedrafita a O Cebreiro por aquella cuneta abandonada, gélida de oscuridad a las 6:07 am, aun con la tibieza y el sueño residuales del asiento del autobús apagándose bajo el abrigo. Los labios morados de Rubén iluminados por su Galaxy sin cobertura a través de su propio vaho. Y por fin ver esa nieve sobre el asfalto como a pinceladas de un bebé drogado, dibujando un perfecto y silencioso moteado cancerígeno.
Siguió con el tacto mojado del musgo extendiéndose vertical sobre la corteza de aquel castaño, casi una barba postiza vegetal o un sarpullido febril de color lima. Y debajo, el camino se abría como un surco infinito alfombrado de hojas secas de roble, perdiéndose en la lejanía entre dos hileras dormidas de helechos y piedra.
Luego soy yo mismo, deteniéndome a beber agua, respirando, y sintiendo cómo cientos de barras intermitentes de sol de invierno perforan la sábana de hojas de eucalipto en movimiento constante, alzada 30 metros por encima de mi cabeza. Se posan sobre mi piel como insectos de luz y van quemándome los párpados.
En Palas de Rei, es el humo del café trepando por mi gesto agotado y risueño. Empañándome la nariz mientras me distraigo leyendo la curiosidad intranscendente impresa en el sobre del azúcar. Saber disfrutar de volver a sentir el frío y el cansancio. De volver y saberlo. Ser consciente de todo de repente, sentado en aquella extraña cafetería de diseño en madera y telas, en el interior de aquel macrocomplejo turístico de bungalows.
Más tarde sería la imagen perpétua a la luz del mechero de mis viejas botas Hi-tech vacías, manchadas de un rastro terroso de verdes y grises. Mis viejas botas llorando sinuosos y deshilachados dos cordones rendidos sobre el parqué del interior del albergue.
(El surcoreano con el que coincidimos en el refugio de Triacastela ha aparecido sentado al borde del camino sobre un muro de piedra, fumando y bebiéndose una lata de cerveza de marca extraña, sonriéndole al sol del medio camino entre Sarriá y Portomarín. Chapurreamos un nefasto inglés compartiendo itinerario y risas multinacionales durante algunos kilómetros. Luego en el albergue, le observaría sentarse frente al radiador insuficiente, apoyando sus pies desnudos sobre la superficie metálica, con una manta vieja cubriéndole su piel cenicienta hasta los tobillos.)
Por supuesto el sabor de los chupitos de licor-café diluyéndose en mi saliva y de fondo la televisión alertando del temporal en un gallego incomprensible. Rendidos y felices sobre la mesa de hule mal fregado, en la casa de aquella mujer con mandil que nos abrió la puerta una noche cerrada en Hospital da Cruz.
Y también la mirada del niño de la mesa de enfrente en aquella posada de Sarriá, que le señalaba a su madre el destello púrpura y denso que era el brillo sanguíneo de nuestra botella de vino. Y acto seguido, entre confundido e indignado, el aro de luz perforando mi ceja. Y yo sorprendiéndome de no haber intentado antes encontrar entre ambos fuegos débiles alguna relación extraña.
O cuando cruzábamos el Miño en Portomarín y vi sus aguas rizadas de viento, ondulando aquel alga hipnótica de color radiactivo adherida al pilar sumergido del puente. Y mi propia cara chorreando sudor y lluvia, levantando la mirada y sonriéndole al reflejo del escaparate de la tienda de souvenirs.
Aquí todos parecen saber bien sus motivos para caminar, para seguir caminando siempre hacia el frente a pesar de todo. Yo ando sin ser muy consciente de todas las cosas de las que me despido en cada metro y para siempre. Y en mi paso no hay desprecio hacia el pasado, no hay culpa, no cabe. Simplemente camino, sin pensar (todavía no me lo trago). Sin pretender dejar atrás nada en concreto.
[Ya en aquel albergue rural de diseño en Ribadiso de Baixo, suenan Los Planetas en mi mp3 de batería moribunda y yo permanezco derramado boca arriba sobre la litera con los ojos muy abiertos. Detrás de mi cabeza, al otro lado del cristal empañado, se abre un valle de pinos inundado de niebla. Y en el intervalo de silencio entre “Canción del fin del mundo” y “No ardieras” leo los mensajes de otros peregrinos a Eding negro sobre la madera del somier de la litera de arriba: “nunk se anda + q nadie” (isabel de VK, 18/8/04), “akí se foya en silencio” (una de la cuenca minera del Nalón, 6/7/07), “cuidao con la rubia de recepción que es bollera” (mcFly Cordobés, 15/2/06). Y así hasta que me duermo y todo se apaga.]
El contraste lisérgico en el rostro de la dependienta de aquella panadería en Melide, entre el rosado vascular del jamón cocido de sus mejillas y el azul de hielo virgen antártico en sus ojos de 25 años y miga caliente. Más placer visual hipertrofiado.
Los dientes mellados del taxista borracho ofreciéndome mi equipaje y las vueltas en la puerta de la estación de tren de Santiago, con ese olor a sangre y brasero que tiene siempre el dinero en la mano de los enfermos si es domingo.
Yo no sé si es posible vivir un viaje con tal intensidad que lo recuerdes doble. Si puede existir un deja-vu que dure 5 días. Una hipermnesia hiperestésica sin psicotrópicos. Yo no sé si es posible un viaje con tal intensidad que creas seguir viviéndolo constantemente. Hasta tener que escribirlo.
(Ya de vuelta, sentado en el autobús, la enésima visita de esta obviedad inocente: mi concepto de belleza reproducible es sólo un viaje largo en estado de embriaguez, preferentemente en invierno, y con gotas sobre los parabrisas salpicando de perfección y drama el paisaje veloz que es la biopsia inútil de una mirada. Que siempre es a su vez la biopsia inútil de una huida.)
Decidme dónde hay más poesía que en una carretera mojada.
Sigo quemando kilómetros y lluvia.






































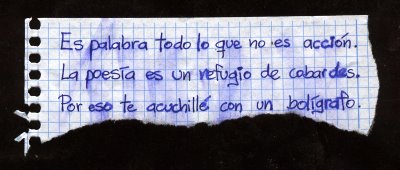
No hay comentarios:
Publicar un comentario