Madrugada del 18 de agosto: fin de fiestas patronales, olor a sudor y pólvora en mi camiseta de peña, arena entre los dientes y electroswing todavía moviéndome los pies. Veo mis
ojeras reflejadas sobre el suelo encerado de la terminal 2, Barajas.
Parejas se despiden en una atmósfera ridícula de luminosos duty
free, un molestisimo ambientador neutro y policías nacionales de
teleserie mala. Yo espero a facturar sentado contra el sueño y mi
mochila de 30 litros. Suena en mis auriculares Nat King Cole cuando
me abordan dos chicas italianas con alguna escusa nefasta. Aparentan
mi edad y apestan a alcohol. Sonrío. Despotrican contra la última
película de Paolo Sorrentino. Ya no tanto. Nos hacemos una foto. El
avión llega a Zurich, donde hago escala y no vuelvo a verlas.
Despego del suelo de nuevo, nunca del todo del sueño. Parece que
esto empieza y no me lo creo.
Aterrizo y en
otro planeta. India es una prueba de tolerancia al caos, la suciedad,
el calor, la pobreza. No me hace falta perder el control,
porque aquí absolutamente nada está en mi mano (sudada siempre). Intento
disfrutar del fenómeno. Y todo huele a especias y baño químico
festivalero desde que yo sólo huelo a protector solar y Relec forte.
Todo es una imagen saturada, para unos ojos sumergidos en ácido
lisérgico. India no es una prueba de tolerancia al caos, la
suciedad, el calor y la probreza. Es un test de identidad no
superado. Y yo lo afronto por supuesto desde mi escepticismo
espiritual un poco infantil, quizá por falsamente digno.
Hoy he llegado a Agra descubriendo el teletransporte en 2 mg de Lormetazepan. Mis arterias derramadas en un tren-cama hecho de óxido, llantos de bebé e insectos como puños. Qué placentera extrañeza el saberse arrojado 12 horas y 610 kilómetros en sólo un cerrar y abrir los párpados. He venido a India sin motivos
conscientes. No busco ni huyo. Sé que viajo desde y para un vacío
sencillo de ignorar. Miro mi vida en España como una rueda de
hamster y con cierto orgullo.
Me alojo en Friends Paying Guest House, de ventiladores averiados y regentado por un anciano orondo y risueño, constantemente drogado. Pues claro que he venido a India, y
menos mal, sin motivos conscientes. Pero hoy, a la orilla del rio Jamuna, bajo
la sombra imponente del Taj Mahal (esa cárcel fúnebre de amor y
siglos sobrevolada por milanos negros) me he dado cuenta: estoy aquí para decirme
que no.






































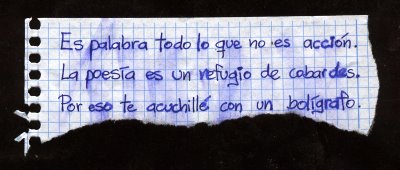
No hay comentarios:
Publicar un comentario