Postrado y enflaquecido, mi padre ya no era ni la sombra del que fuera, pero su voz sonaba rotunda, como si se sobrepusiera a la ruina física. En el silencio de la habitación, solamente interrumpido por el goteo monótono de la medicación y por el ruido, afuera, de la ciudad, que continuaba su vida ajena a nosotros dos (siempre la enfermedad produce esa sensación: la de aislar a los que la sufren de un mundo que queda lejos), las palabras de mi padre retumbaban como piedras arrojadas a un estanque abandonado ya por toda la gente. Porque ni siquiera parecía decírmelas a mí. Parecía hablar para él mismo, si bien yo estaba presente y escuchaba lo que decía y él sabía que era así. Tan solo en algunos momentos, cuando la enfermedad o la duermevela le sumían en un estado de confusión, hablaba realmente para él, sin dirigirse a nadie en concreto. Fue una de esas ocasiones cuando dijo aquella frase que me conmocionó hasta el punto de que la recuerdo aún:
- Nos pasamos la mitad de la vida perdiendo el tiempo y la otra mitad queriendo recuperarlo.
La dijo y se quedó en silencio.
(fragmento extraído de la novela
Las lágrimas de San Lorenzo, de Julio Llamazares)






































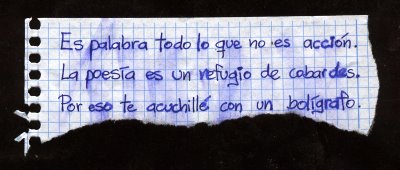
No hay comentarios:
Publicar un comentario