Yo venía de descarrilar por perder un tren, y me vi sin creerme demasiado despegando en un avión que aterrizaba en otro mundo en ese mismo instante. Viajaba solo, ahora sé que es la única manera, y sin nada de todo el equipaje que me ardía entre las sienes, para poder parecerme un extraño al que querer empezar a conocer de cero.
Tuve que prender mil kilómetros y mi francés ridículo para charlar en la orilla de un río extraño sobre medicinas alternativas y demás recursos contra la derrota, otros últimos paréntesis que pongan el pasado a salvo de la locura, todavía.
En Montpellier dormí en un garaje y entre dos mujeres. Mi primer covoiturage. Aquellos raros y felices días en Montpellier. Crèpes, tangos, pueblos medievales y un ventilador roto. Todo iluminado por los ojos de los perros de los indigentes ladrándole al Mediterráneo. Y de fondo botellas vacías de vino blanco aun por romper contra la rutina. Desafiándonos. Languedoc Rousillon. Un adiós sin despedida.
Y por fin entender las soledades de espera de aeropuerto. Esas que cantan muriéndose siempre por mis auriculares las estrellas de rock, y yo que aun sigo bajo los efectos de esa luz mortecina de interiores eternos sin hora local, ni máquinas expendedoras de cafeína ni sueños.
Rabiaba la luz sobre nuestra piel atravesando la ciudad herida. Y enterré mis gafas de sol partidas en aquella papelera de la plaza de la Comédie. Recordaré siempre que os dio mucha pena y tuve que contaros de su vida gloriosa de arena de playa entre el cristal y el plástico, de tantas resacas y ninguna lágrima.
Hoy, y no es tanto tiempo después, me he comprado unas gafas de sol nuevas. Con el tiempo, el no tanto tiempo. Supongo que no hay nada irremplazable. Gracias, os echo de menos.





































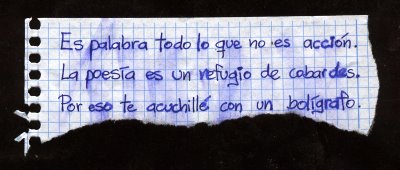
No hay comentarios:
Publicar un comentario