Hacia media tarde, cuando había terminado el partido, yo me encontraba otra vez con Miguel San Julián en la calle principal, debajo de un marcador de fútbol que tenía ya, escritos con tiza, los resultados de los encuentros correspondientes a la categoría en que militaba el club local. Miguel San Julián me contaba algunas cosas del partido y en seguida nos poníamos a perseguir chicas, paseábamos tras ellas y les decíamos cosas, y yo advertía que mis palabras eran siempre más complicadas, más literarias, menos espontáneas que las de Miguel San Julián, porque yo, al fin y al cabo, estaba representando una comedia real, la comedia de mi vitalismo, auténtico, pero falsificado por la sola mirada de mi otro yo, mientras que Miguel San Julián, siempre de una pieza, decía las cosas con el alma, cosas elementales y directas, o tópicas y vulgares que a mí incluso me avergonzaban un poco, aveces, pero que encontraban más eco y más risa entre las chicas.
Hasta que teníamos a dos paseantas entre nosotros, dos chicas olorosas a colonia y a domingo, olorosas a pipas, a cacahuetes o a cine, olorosas a chica, sobre todo, y que iban muy cogidas del brazo y nos escuchaban con una burla popular en los ojos y en la boca, o hablaban entre ellas, o, por fin, se reían ruidosamente, claramente, para aliviar, sin duda, la tensión del momento, el embarazo de aquella situación, la emoción de habernos conocido los cuatro de pronto. Si la conversación no iba bien, probábamos, en una vuelta del paseo, a cambiarnos de lado, a cambiarnos de chica, y en esto los ojos claros de Miguel San Julián funcionaban a la perfección, con miradas que eran señales precisas.
Las acompañábamos, luego, a sus barrios lejanos, paseando, y la gran victoria era desparejarlas -cosa nada fácil-, conseguir que soltasen los eslabones dorados de sus brazos y se viniera cada una con uno de nosotros, hasta su portal oscuro, donde todo terminaba con un amago de beso y la carrera alocada de la muchacha escaleras arriba. Pero lo más frecuente era que nos quedásemos solos en un barrio lejano, Migue San Julián y yo, comentando el encuentro con las chicas, hasta que las íbamos olvidando poco a poco y se iba borrando de nosotros el perfume sencillo y fascinante de sus cuerpos. Entonces, Migue San Julián se consolaba recordando el partido de por la tarde, la victoria de su equipo, o cantaba canciones mejicanas, y yo asistía en silencio a la vida de aquel ser sin fisuras, sin desflecamientos, que podía ser otro modelo para mi propia vida (tan distinto de los poetas del Círculo Académico, pero acaso más válido), porque todo eran modelos a imitar, por entonces, desde el escritor famoso hasta el amigo de la acequia. Nos despedíamos hasta otro domingo y regresaba yo a casa, solo, tarde ya para cenar, por barrios lejanos, desconocidos y llenos de luna, entre tapias, traseras, campos y huertos. El ladrido de un perro o el silbido de un tren, en la lejanía, me daban como la medida de mi soledad.
(fragmento extraído de la novela "Las Ninfas" de Francisco Umbral, premio Eugenio Nadal del año 1975)






































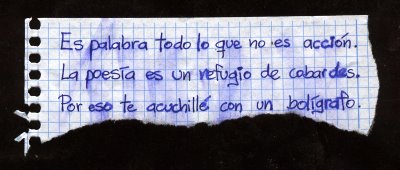
No hay comentarios:
Publicar un comentario